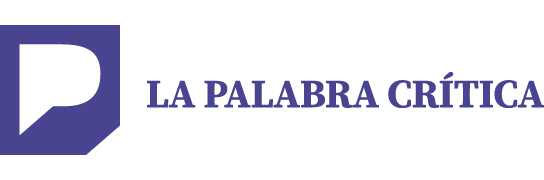Tres docentes en la sala de profesores, algunas tazas de café todavía humean, el mate circula, las notebooks iluminan los rostros, las tareas escritas asoman de manera impecable, sospechosamente perfectas. A simple vista, los textos parecen correctos, bien redactados, incluso demasiado fluidos. Una colega rompe el silencio concentrado de la sala: “Esto lo escribió la inteligencia artificial, no me cabe duda”. Otro le responde, retrucando al comentario lanzado: “¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué enseñamos, si la máquina responde mejor que ellos?”. El tercero, mira, solo mira su pantalla con desazón. Algo parece esfumarse de su oficio.
La escena podría pasar por un comentario anecdótico, incluso repetirse más o menos en esos términos de conversación, pero revela una tensión profunda que Vilém Flusser, ya reconocía hace más de cincuenta años. Filósofo checo-brasileño, exiliado en São Paulo tras huir del nazismo, dedicó gran parte de su obra al estudio sobre el vínculo entre culturas y tecnologías, en particular las de la comunicación. Sin embargo, el horizonte de Flusser fue mucho más amplio, tocó otros campos de conocimiento, en un tiempo atravesado por los aparatos y la creciente automatización. En 1972, con un destello de futuro, afirmaba: “La sociedad tecnológica, con su creciente automatización, podría sobrevivir a la muerte de la enseñanza. ¿Pero valdrá la pena esto?”
Para él, enseñar es el gesto mediante el cual la humanidad se diferencia de los animales, pues “transmitimos información adquirida y no solo genética”. Esa transmisión constituye el hilo de la historia, lo que una generación transmite a otra, “los métodos de comportamiento y conocimiento, los valores y teorías, acumulados a lo largo de la historia de la humanidad, y enriquecidos por todas las generaciones participantes”. El problema es que, si la enseñanza se reduce a la simple repetición de modelos culturales, entonces las máquinas programadas podrán enseñar mejor que nosotros. En esta advertencia encontramos la raíz de nuestro dilema. Cuando un texto generado por IA cumple con todos los requisitos formales, lo que queda en entredicho no es la corrección, sino la esencia misma de lo educativo. Flusser lo anticipaba: el profesor que se limita a repetir información, “sin comprometerse activamente con tales modelos”, puede ser reemplazado sin dificultad. Por eso lo que no puede ser sustituido es el gesto del compromiso, aquello que introduce reservas y abre el conocimiento al cuestionamiento, a la duda.
Flusser comprendía que cada docente puede transmitir modelos, pero con una conciencia crítica: ese espacio en el que se cuela la duda, la incertidumbre, la idea de que todo saber está situado. La diferencia entre una enseñanza automática y una comprometida está justamente en esa interrupción como gesto. Una interrupción que la máquina no puede ofrecer porque está diseñada para entregar respuestas aparentemente sin fisuras, para la comodidad del aprendiz.
Volvamos a la sala de profesores. Los tres docentes discuten si deben castigar el uso de IA o tolerarlo como una herramienta inevitable. Pero quizá el problema sea más radical: ¿qué significa enseñar cuando los estudiantes delegan la escritura a una máquina? Flusser ofrecía esta provocación: “¿No sería mejor enseñar dudas en lugar de modelos?”
La enseñanza, entendida como acto histórico, no consiste en producir textos impecables sino en sostener un espacio donde lo aprendido se vuelve discutible. Frente a la máquina que responde sin titubeos, el maestro puede enseñar a dudar, a preguntar de nuevo, a desconfiar del acabado perfecto. La tarea docente no es custodiar certezas, sino mostrar que ninguna certeza es absoluta y acompañar ese camino de construcción colectiva.
Por eso, la pregunta de fondo no es si la IA amenaza a los docentes, sino si nosotros somos capaces de redefinir la enseñanza como gesto anfibio: entre el modelo y su crítica, entre la certeza y la duda, entre la aparente seguridad algorítmica y la incomodidad del no saber.
La escena de los tres docentes no manifiesta una salida clara. Una se indigna, otro se resigna, el tercero calla. Pero lo que se juega allí no es un problema de solucionismo tecnológico, sino la continuidad de la enseñanza como acto eminentemente humano. Si aceptamos la invitación de Flusser, debemos recordar que “la enseñanza es esencial para que la historia continúe” y esto “requiere un cambio completo en las actitudes humanas en relación a los modelos. La crisis de la educación es una subcrisis de valores. Si no se resuelve la crisis de valores, la enseñanza se convertirá en tarea de televisores y aparatos”.