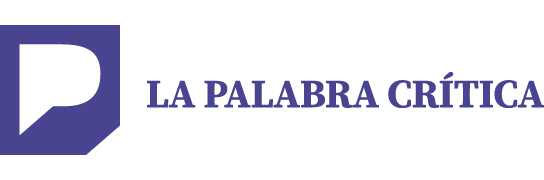El conocido como “dilema de la seguridad” es un concepto de la escuela realista de las relaciones internacionales acuñado por el pensador americano John Herz en 1950. Un determinado país decide que debe aumentar sus capacidades defensivas, y para ello se lanza a fabricar más armamento, aumenta el presupuesto del gasto militar y recluta a más soldados. Eso hace que sus vecinos y competidores estratégicos se sientan amenazados. ¿Cómo pueden estar seguros de que solo quiere defenderse y de que no prepara un ataque? Se lanzan ellos mismos al rearme. Se produce una espiral que aumenta la tensión, los choques y, eventualmente, deriva en una guerra. Ninguno de los dos estados ha salido ganando.
El mundo parece vivir al pie de la letra ese dilema en esta era turbulenta. Ucrania camina hacia su cuarto año de resistencia de la invasión a gran escala por parte de Rusia. Israel continúa atacando Gaza y Cisjordania y amenaza con volver a arremeter contra Irán, Líbano o Yemen. China exhibe músculo militar en maniobras que simulan la toma de la isla de Taiwán. India y Pakistán mantienen una paz inestable tras su peor choque militar en décadas. Estados Unidos amenaza con tomar Groenlandia o Panamá por la fuerza. Europa mira atónita y atemorizada. Y todos se han lanzado a una carrera armamentística global de resultados inciertos. ¿Desembocará la situación inevitablemente en una gran guerra? ¿O la presencia de más armamento y ejércitos más poderosos ejerce de elemento disuasor y se esperan menos conflictos?
“La revisión histórica y nuestra experiencia reciente muestra que aumenta el riesgo de que se produzcan más choques: quizá no sea una III Guerra Mundial o una guerra abierta entre Estados Unidos y China o entre Europa y Rusia, sino tal vez una serie de conflictos más pequeños”, dice en conversación con EL PERIÓDICO Dan Smith, director del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo). “El nivel de gasto militar y la proliferación de armamento es un indicador de un problema subyacente: la creciente desconfianza entre las naciones”.
Para el experto, el ciclo comenzó a acelerarse tras la primera invasión rusa de Ucrania, la de 2014, cuando Moscú tomó la península de Crimea y partes de la región este del Donbás ucraniano. En esta década, el gasto militar ha ido aumentando. Al mismo tiempo, los tratados de control de proliferación de armamento entre Estados Unidos y Rusia han entrado en una fase de crisis hasta casi desaparecer. Los acuerdos internacionales de control de armas son ignorados por los firmantes. Al mismo tiempo, se ven signos preocupantes de desprecio por la legislación internacional (Rusia en Ucrania), por principios clave como la soberanía nacional (Estados Unidos en Groenlandia) y el derecho internacional humanitario (Israel en Gaza).
Mujeres militares desfilan, ayer, ante Putin en la Plaza Roja de Moscú durante la celebración del Día de la Victoria. / MAXIM SHIPENKOV / EFE
“Hemos pasado de una aceleración del rearme de la última década, causada por las tensiones en el este de Europa, a una hiperaceleración en el último año, con foco en Occidente: en los cambios en Estados Unidos y en las relaciones trasatlánticas”, afirma Smith. Las dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos como garante de la seguridad empujan tanto o más que el neoimperialismo ruso.
El mundo se rearma
Japón ha renunciado a la suerte de pacifismo que le definía desde su derrota en la II Guerra Mundial. Tokio ha anunciado que incrementará el gasto militar hasta el 2,3% de su PIB anual antes de 2027. El Gobierno nipón se justifica diciendo que debe hacer frente al “punto de inflexión histórico” que experimenta el mundo, especialmente por el expansionismo belicista chino.
Finlandia ha abandonado su tradicional posición neutral, adoptada tras la guerra de invierno con la URSS de 1939-1940, y se ha incorporado a la OTAN como medida de disuasión frente a una posible agresión rusa.
Alemania ha abandonado el tabú histórico derivado su pasado nazi, y promete ahora levantar el ejército más poderoso de Europa, gracias a una inversión sostenida de centenares de miles de millones de euros.
Francia propone preparar un paraguas nuclear aumentado que proteja a todo el continente. Advierte junto a la otra potencia nuclear europea, Reino Unido, de que responderá a cualquier ataque en suelo europeo.
China tiene ya la mayor flota militar del mundo (sin contar los portaaviones estadounidenses) y acosa continuamente a Taiwán, una isla independiente que Pekín quiere incorporar a la República Popular por las buenas o por las malas.
Rusia está minando la frontera que le separa de los países bálticos y levanta cuarteles cercanos, al tiempo que acelera en su producción militar, a la que ya dedica el 40% del presupuesto del estado.
Los países de la OTAN se han comprometido a gastar el 5% de su PIB en defensa y seguridad antes de 2030. Cueste lo que cueste: Reino Unido ya ha decidido recortar su ayuda al desarrollo para costear ese rearme. La única forma de financiar ese ingente gasto es con recortes, con mayor crecimiento o con subidas de impuestos.
¿Cómo se detiene ese ciclo?
La Unión Soviética detonó su primer dispositivo nuclear en 1949, y se pasó la siguiente década acumulando un formidable arsenal de misiles nucleares. Estados Unidos hizo lo propio: había comenzado la Guerra Fría.
En 1962, Estados Unidos detectó que la URSS estaba desplegando misiles nucleares en la isla aliada de Cuba, e impuso un bloqueo marítimo que Moscú intentó romper. El mundo estuvo muy cerca del comienzo de la III Guerra Mundial, esta vez con dos facciones armadas de bombas nucleares hasta los dientes.
Soldado maneja un dron / MARTIN DIVISEK / EFE
En 1963, los líderes que se habían asomado al abismo, John F. Kennedy y Nikita Jrushchov, decidieron dar unos cuantos pasos atrás. Mejoraron las relaciones y firmaron un tratado para limitar las pruebas de armamento nuclear. El número de cabezas nucleares se estabilizó y se puso algo de freno a la carrera armamentística nuclear. La disuasión de la Destrucción Mutua Asegurada consiguió que nunca hubiera un choque directo entre las dos grandes potencias. Pero hubo decenas de guerras “proxy” (indirectas) que causaron millones de muertos: Vietnam, Camboya, Afganistán…
Las tres eras militares
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con sede en Sydney (Australia), marca tres eras geoestratégicas recientes. La primera es la de la Guerra Fría, que terminó en 1991 tras la caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética. Luego llegó la de la globalización, desde ese año hasta aproximadamente 2008. Se vivió un aumento del multilateralismo, progreso en términos financieros y de comercio y más movilidad mundial.
Desde entonces, el gasto militar se ha acelerado. A día de hoy, el mundo gasta 2,5 billones de euros en defensa, dos veces el PIB español. Hay 59 conflictos abiertos, el número más alto desde la II Guerra Mundial. Y ya casi ninguno termina con un acuerdo de paz: antes, el 25%; ahora, el 4%. El resto se quedan congelados, larvados. Han aumentado los conflictos. En los últimos seis años, esa degradación se ha acelerado, hasta alcanzar el máximo actual de medio centenar de guerras y 150.000 muertos cada año.
“La crisis económica y los saltos tecnológicos provocaron el aumento del peso geopolítico de las potencias medias: Turquía, India, Pakistán, Australia… Lo que antes dependía de cinco o seis grandes países, los del Consejo de Seguridad, ahora involucra a una treintena de actores, y la situación se vuelve más volátil e impredecible”, apunta a este diario Michael Collins, director ejecutivo para las Américas del IEP. “Hay países altamente militarizados pero que son pacíficos y otros que son muy violentos aunque no tienen ejércitos muy desarrollados. En la I y II Guerra Mundial vimos que la idea de que dos potencias fuertemente armadas generan una disuasión y nunca se enfrentaron fue falsa. Ahora, en un mundo más multipolar, con más intereses en juego, el rearme es una receta para el desastre”.
Suscríbete para seguir leyendo