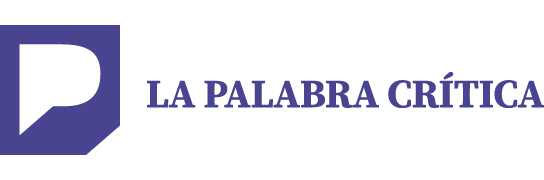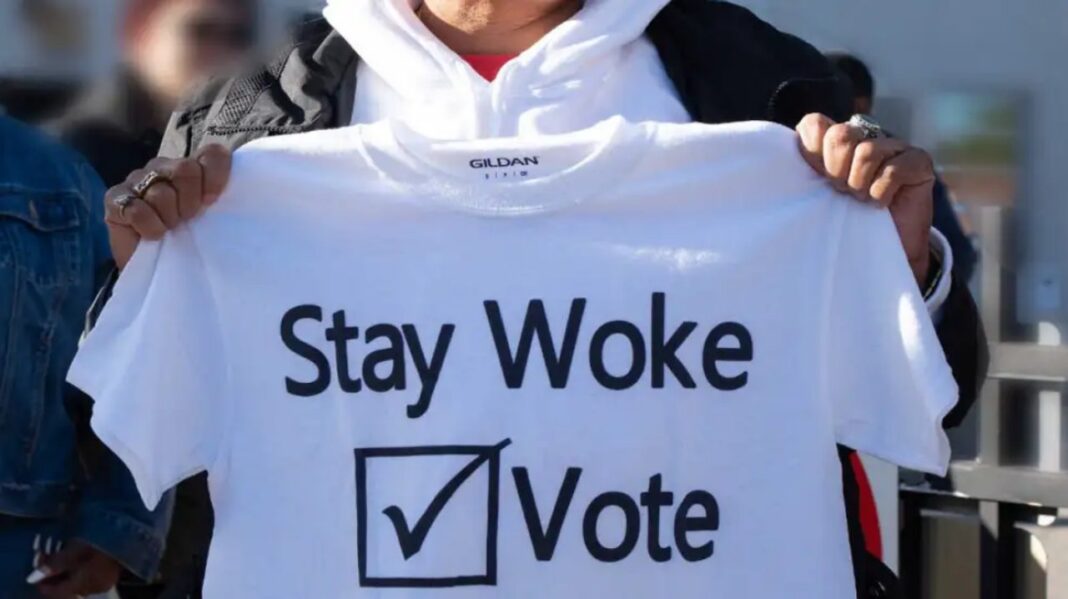Por: José Emilio Ortega y Santiago Espósito
Antonio Gramsci, en sus Cuadernos de la cárcel, describe las “crisis” con la siguiente idea: “(Cuando) lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”.
La idea retoma postulados ya desarrollados. Georg Hegel, en su Fenomenología del espíritu, explica la dialéctica de cambio, donde tras la tesis y la antítesis emerge una síntesis (aufhebung) que implica conservar, suprimir o superar. Karl Marx retomará el concepto en El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, enfatizando que “La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”. Mucho antes, Tito Livio (cuya obra fue principal fuente de El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo) había dicho para el fin de la República y el nacimiento del Imperio Romano: “Ya no podemos soportar ni nuestros males ni sus remedios”.
En la actualidad, la tensión entre el llamado “concepto woke” construido en las últimas seis décadas y su cuestionamiento moderado o extremo, conduce a ese terreno.
Origen y evolución del concepto “woke”
El término (en inglés significa “despierto”) tiene su raíz en las primeras tomas de conciencia raciales (décadas de 1930-40). Fue adoptado por los movimientos de defensa de los derechos civiles en los decenios siguientes y sumó entre otros valores, la defensa del medio ambiente, el feminismo y la equidad de género.
Sólo para señalar algunos antecedentes: la prédica de Martin Luther King recogida en obras como La marcha hacia la libertad: la historia de Montgomery (1958) o ¿Por qué no podemos esperar? (1964), las reflexiones de Susan Sontag -a partir de Contra la Interpretación (1964)- o Bob Dylan -su himno Blowing the wind data de 1963-. Desde una visión periférica, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto con su Teoría de la Dependencia (1969). En el corazón de Europa, Simone de Beauvoir a partir de El segundo Sexo (1949), sobre la construcción social de los géneros, el cuestionamiento a las estructuras de poder y el patriarcado, y la defensa de la autonomía y la libertad individual o Jacques Derrida aportando el concepto “deconstrucción” en De la Gramatología (1967).
Estas renovadas posiciones fueron afirmadas por actores sociales o políticos en todo el mundo, consolidando nuevas agendas públicas, y transformaciones institucionales (constitucionales, legislativas, administrativas y judiciales).
Críticas al concepto “woke”
Pero el concepto “woke” enfrenta hoy un creciente escrutinio. Políticos como Justin Trudeau, ex premier canadiense, padecieron la implosión popular debido a percepciones de hipocresía, sobreactuación de “corrección política” y desconexión con las preocupaciones de los votantes. En los Estados Unidos, la ex vicepresidenta (y derrotada candidata presidencial) Kamala Harris, fue duramente cuestionada por centrarse en gestos simbólicos y apoyos elitistas, sin abordar problemas estructurales como la crisis de vivienda o la desigualdad económica.
En el campo intelectual, la ensayista francesa Peggy Sastre, entrevistada por El Mundo, argumenta que el dogmatismo “woke” vacía de significado las causas que busca defender. Agrega que la obsesión por etiquetar y dividir a las personas en categorías opresor-víctima simplifica realidades de abordaje más complejo.
El psicólogo canadiense Jordan Peterson, señaló que la cultura “woke” inhibe el libre debate, esencial en toda sociedad democrática, estableciendo una “tiranía” (se refería al gobierno de Trudeau con el que Peterson mantuvo un enfrentamiento sin concesiones). La académica norteamericana Camille Paglia destaca que la búsqueda dogmática de lo “políticamente correcto” puede afectar el espíritu creativo y la diversidad de ideas. La académica y activista norteamericana Loretta Ross cuestiona métodos “woke” como la cancelación o la vergüenza pública, adjudicando a sus ejecutores un “deseo vanidoso de ser autoproclamados guardianes de la pureza”.
¿Por qué declina lo “woke”?
En el terreno social y político, el desgaste alcanzó incluso a seguidores o beneficiarios incómodos con postulados que con el tiempo se hicieron demasiado rígidos. Generando una creciente disconformidad del público, ante la priorización de ciertos temas en detrimento de otros percibidos como más urgentes; también frente al incremento de estructuras estatales que, con el tiempo, se han vuelto costosas e ineficientes sin ofrecer -dicen sus detractores- resultados concretos.
Durante los últimos diez años, las llamadas “derechas neoconservadoras” han sabido capitalizar aquel descontento. En Italia, Giorgia Meloni construyó su campaña sobre la defensa de las tradiciones y los valores nacionales, presentándolos como un regreso a las raíces. En Estados Unidos, Donald Trump relanzó el lema “Make America Great Again” (popularizado originalmente por Ronald Reagan) y cuestionó agriamente lo que describió como un eje de poder conformado por el Partido Demócrata, instituciones transnacionales como la ONU, la OTAN y la UE, y élites sociales “progresistas”.
El presidente argentino Javier Milei ha criticado la cultura “woke”. Desde sus tiempos como comentarista televisivo, se posicionó en este sentido, con réditos entre su audiencia. En enero de 2025, durante su intervención en el Foro de Davos, la calificó como una “epidemia”.
¿Cómo seguirá esta “crisis”?
Es innegable el aporte de referentes culturales y políticos que contribuyeron a visibilizar problemas de injusticia social, transformar agendas, modificar leyes y redefinir estructuras institucionales.
Pero cuando ciertas proyecciones del “wokismo” son percibidas por la ciudadanía como un “discurso único” con “exégetas únicos”, se ingresa en una zona de riesgo. La resistencia a integrar voces divergentes -en esta o en cualquier época- ha limitado siempre el potencial transformador de cualquier proyecto político o social. Se pone el foco en lo identitario, perdiendo perspectiva general.
Del mismo modo, el auge coyuntural de ciertas tendencias políticas rupturistas desafía nuestra capacidad, como sociedad global, de integrar sin polarizar en extremos aparentemente radicales e irreversibles. La incapacidad de equilibrar males y remedios (en la sabia lectura de Tito Livio) puede llevar a estas corrientes a estrellarse rápidamente contra un muro. Algunos de sus cultores ya están experimentando ese límite.
La clave será, como siempre, la prudencia: no perder interés ni aptitud para generar espacios de diálogo genuinos, que permitan destrabar encerramientos. Los excesos generan rechazo y miedo. La historia enseña que, finalmente, la ciudadanía encuentra cómo protegerse de ambos flagelos.
Esta etapa no solo redefinirá el horizonte político de los próximos años, sino que también nos obligará a reflexionar sobre el verdadero significado de compartir la idea de «humanidad», promoviendo tolerancia en un tiempo de compleja transición.