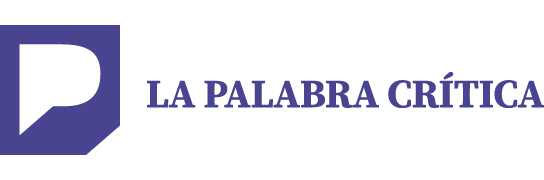Abundan las referencias sobre el tema de los avestruces en nuestra pampa, y la diversión de salir a bolearlo y su utilidad fue narrada por distintos viajeros y cronistas, no solo entre nuestros hombres de campo, sino también entre los indios. López de Gómara en 1520 sostiene que los patagones “matan avestruces, zorros…”, Martín del Barco Centenera, en “La Argentina”, afirma que “Es gente muy crecida y animosa / Empero sin labranza y sementera;/ En guerras y batallas belicosas / Osada y atrevida en gran manera. / Tan sueltos y ligeros son, que alcanzan / Corriendo por los campos los venados; /Tras fuertes avestruces se abalanzan, / Hasta de ellos se ver apoderados; /Con unas bolas que usan los alcanzan, / Sirven que están a lejos apartados; / Y tienen en la mano tal destreza, / Que aciertan con la bola en la cabeza”. Los jesuitas Cardiel y Sánchez Labrador, Luis de la Cruz y otros tantos se ocuparon del tema.
Emeric Essex Vidal en sus acuarelas de Buenos Aires y Montevideo, publicada por Ackerman en Londres en 1820 titula una de ellas “Boleando avestruces”, donde describe esa práctica por los nativos que pronto adoptaron los primeros colonos españoles y mucho más con la cantidad de caballos existentes. La otra, los “indios de la pampa” en la puerta “del mercado indio” ubicado en la calle de las Torres, donde les compran al por mayor sus productos y se venden al por menor a los habitantes, botas, ponchos, látigos, boleadoras, riendas, estribos y “plumeros hechos de pluma de avestruz”. De estos hay siempre uno en todas las habitaciones de Buenos Aires. Los comunes están hechos con las grandes plumas grises, pero los indios tiñen las blancas, que no son tan comunes, con los más brillantes colores, y sujetando ocho o más primorosamente a un mango, hacen del plumero un adorno hermoso y útil, a la vez para la sala”.
Más allá de los metales provenientes de las minas del Alto Perú, se sostiene que el único producto de exportación era generado por la actividad ganadera, era el cuero, sebo, charque y tasajo. Juan Martín de Pueyrredon en sus primeros años dedicado al comercio enviaba a España pieles de cisne, barriles con lengua y en 1803 afirmaba: “El proyecto de pieles de perro no puede tener efecto por ahora… me han asegurado que será difícil porque son muy gordas y se corrompen inmediatamente por no poderlas secar bien”. A esto debemos agregar otras pieles como las de ciervos, venados, pumas y nutrias a las que podemos agrupar como “frutos del país”.
En 1881, José Hernández dio a conocer por la imprenta de Carlos Casavalle su “Instrucción del Estanciero”. Hombre interesado en los temas rurales, seguramente conocía la noticia publicada en 1875 en los Anales de la Sociedad Rural Argentina sobre un criadero de avestruces que se había instalado en las cercanías de Montevideo, con quinientos ejemplares destinados a producir pluma escogida. En su trabajo, el autor de Martín Fierro advierte en la introducción que al final lo consagró entre “a la cría de avestruces, como que todo esto se relaciona directa e inmediatamente con la riqueza rural”.
Hernández hace un exhaustivo estudio del negocio de las plumas y lo define como de “poca consideración”; se mataban unos 300.000 ejemplares al año para exportar 6000 arrobas (equivalente a 72.000 kilos) lo que daba unos 7 u 8 millones de pesos moneda corriente.
La mayoría de los envíos llegaban de los partidos de Bragado, Junín, Rojas, Lincoln, Tapalqué, Tres Arroyos y Bahía Blanca que era la mejor de toda la provincia seguida por la de Entre Ríos. Antes de ser exportada se clasificaba por categorías en Buenos Aires.
Con gran visión esperaba: “Hemos de ver adelantar esta industria como todas las demás, y han de dedicarse nuevos capitales a la operación industrial de preparar, teñir y rizar la pluma, entregándola al comercio en ese estado… La cría y domesticidad de los avestruces ha de venir también; pues los de la especie indígena, tan abundante, ofrece la proporción de hacer que este sea un ramo do trabajo popular, en el que se ocupe mucha gente, cosechando cada año una buena cantidad de pluma. Como hemos dicho que debíamos exportar pieles curtidas, decimos ahora que deberíamos también exportar plumas teñidas”.
Una actividad que desarrollaban los indios, los hombres de campo, los pulperos y los grandes comerciantes de Buenos Aires, aún en 1881, como lo prueba este capítulo escrito por José Hernández.
Conforme a los criterios de